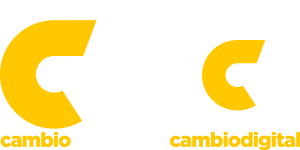Divorcio no express
Ficciones
Marcela Lucía Casagrande
¡Yo sabía que era un hijo de puta, pero nunca imaginé que tanto! Me la hizo otra vez. La primera fue buchonear la falsificación de la firma en el boletín de sexto. La segunda fue hace tres años. Me dejó plantado en este mismo pasillo con la colega. Segunda audiencia. A punto de salir el divorcio y él se había ido a un telo con la ex. Por un tiempo no me dediqué a derecho de familia. Sentí que no era lo mío. Que estaba predestinado a otra cosa. No era la primera vez que ocurría una inoportuna reconciliación entre separados y chau honorarios. A veces no llega la esperada pregunta: “¿cuánto es doctor?” ¡Le pagan con más convicción al mecánico del auto! Justo y Amparo, mis padres. Les salí abogado. Todo por culpa de sus genes, de sus nombres y de la profe de derecho, la única que enseñaba a conciencia en el secundario. La pedagogía de las demás se limitaba a cuestionarios y trabajos en equipo. Aunque mi tarjeta ahora diga daños y perjuicios, me gusta caranchear sobrevolando restos de empresas en quiebra. Entre los efectos agradables de la profesión está el que a uno le digan doctor en todas partes: en el mostrador del Juzgado, al entrar al ascensor… menos mi cuñado que por ser ingeniero cree que nació sabiendo y dijo aquélla vez: “de abogado estudia quien no sabe qué seguir...es cuestión de estudiar y nada más”. Me creyó pacífico y que nunca le pondría una mano encima. Pero hoy tengo ganas de pegar. A veces, gracias a mi cara de otario, saco las cosas por las buenas. Por las malas no me funciona. En ocasiones la credencial hace un efecto contrario frente al empleado público. Piensan que uno caretea y no es así. Provocan, se ensañan, quieren que discuta, quieren saber más que uno. Y me viene la imagen del colega infartado de la semana pasada, despatarrado en cuatro escalones del subte. Entre las consecuencias agradables, está el secreto profesional. Aprendí de entrada a guardar lo que me confiaban, hasta por demás. Sentí un verdadero placer, cuando mi exsuegra me mandaba a una vecina a la oficina y después quería chusmear sobre el caso. Yo, una tumba. Otra consecuencia agradable es la media hora de espera, hábito y costumbre tribunalicia. Pero hoy llegué con mucho tiempo pese a todo: busqué espacio junto a un puesto de comida, chapa pintada y mostrador de madera plegable, máquina de café y facturas de la mañana. Observé las campanas de vidrio que cubren los sandwiches de milanesa y los pebetes de jamón y queso. Una mosca atrapada, pugnaba por salir de una campana, la de los pebetes. Una tira de rafia deshilachada, ajustaba a un destapador que colgaba de un clavo. Dos servilleteros, ambos vacíos. Mirando hacia la calle, una hilera de engrasados dispensers plásticos con pico: mayonesa, mostaza y ketchup. Y una pinza que ingresaba a un agua aglutinada cual caldo, en la que flotaban salchichas. Y las removían. Me perturbó ese aroma que lanzaban. Me irritó el dibujo obsceno ondulante de los condimentos y la lluvia de papas pay. Un vapor hediondo transitó mi nariz, apreté mis labios, pero perseveró. Grasitud en la lengua y en la garganta condensaron sus vestigios. Tragué saliva para neutralizarlos. No fue suficiente la saliva. Ahora preciso agua. No quedaba nadie a mi alrededor, salvo el vendedor de panchos con su celular y un mendigo con muletas. El altoparlante había anunciado la suspensión del servicio. No lo escuché.
Miro mi valija desgastada. Noto embarrada la botamanga de mi pantalón. Habré pisado una baldosa floja, haciendo tiempo en librerías en las que nunca compro algo, ojeando comics y filosofía. Me olvidé el paraguas en el taxi. Le había dicho yo a ese que no vaya por autopista, que llegábamos bien. Me enfurecen las mamparas de promesas electorales. Comienzo a comprender que no sé que estoy haciendo aquí, en este pasillo, tal vez tenga que esperar un rato, hasta que lo sepa. No miro a mis costados, para no verla. Pienso entonces en la gratitud que debe tener una vez al mes alguien a quien yo haya jubilado. O no. No sirve, porque viene a mi mente algo peor, aquél embargo en esa casa de Barracas, en la que tres personas compartían una ensalada de pepino y tomate. Cierro los ojos y se arremolinan los expedientes atados, que esperan su archivo en estantes. Van en aumento peligrosamente. Queda menos lugar entre ellos. Me obligan a alejarme y buscar oxígeno en la escalera, esperando el llamado de nuestros apellidos. Todo va a ser trabajoso como esa abrochadora trabada del mostrador. Va para largo. Va a ser contradictorio. No sale por mutuo acuerdo. Ni siquiera el régimen de visitas. Ella piensa que gano más que lo que gano. No entiende que pierdo más que lo que pierdo.
Junto al puesto de flores, que hoy está cerrado por mal tiempo, él no lo sabe, pero yo lo vi. Sé que la espera afuera, irán a merendar, con mi hijo de la mano.
____________
* Marcela Lucía Casagrande, abogada y escritora. Nació Ciudad de Buenos Aires, barrio de Mataderos en 1966. Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Docente. Ha sido redactora del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en el área de Fiscalización de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2020 participó como correctora en “El nuevo genocidio” Ha participado de concursos nacionales e internacionales y actualmente forma del equipo “Entrelíneas y ansiedades” que participó en el V Mundial de Escritura.
CD/YC
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
Otras Columnas:
Dic 03, 2021 / 08:48
Oct 28, 2021 / 13:47
Oct 21, 2021 / 12:15
Oct 14, 2021 / 08:52
Oct 08, 2021 / 10:34